Lezama y la teología de Calderón
Roberto Méndez Martínez
En mayo de 1939, cuando se anunció que el auto sacramental El Gran Teatro del Mundo, de Pedro Calderón de la Barca, sería representado ante la Catedral de La Habana, José Lezama Lima escribió “Calderón y el mundo personaje”, que, años después, incluiría en su volumen Analecta del reloj. Allí estaban admirablemente relacionados el Concilio de Trento, el barroco jesuítico y la obra de Calderón:
El Concilio de Trento penetra en la obra de Calderón de una manera apretada y apretadora. ¡Qué manera tan especial de rayar el diamante y qué nervios tan neutros, pero buenos conductores de su fuego templado! Sabemos que de ese Concilio Tridentino, el estilo jesuítico aunado a la voz imperial, salió uno de los momentos más católicos, nítidamente universales, del estilo hispánico de más polémica eternidad. El barroco jesuítico va a unificar el ornamento con la agónica responsabilidad de la doctrina de la justificación. […] La tremenda voz de la sequía final se oirá de nuevo en el barroco calderoniano llevado hasta el estilo jesuítico de nuestra Catedral: responsabilidad con lo transitorio y justificación frente a la muerte.
Posiblemente Lezama había leído la misteriosa copla que está en la comedia El acaso y el error: “Quiero, y no saben que quiero, / yo sólo sé que me muero”. Querer oculto, ansiedad vedada al conocimiento de los demás y muerte, esa sí, cierta para el yo y para los otros, esa dicotomía es la columna principal del orbe barroco calderoniano, tan asentado exteriormente en el catolicismo postridentino como deudor en su interioridad de la filosofía estoica.
Al referirnos a lo religioso en la poesía de Don Pedro, no hablamos de esa vivencia íntima, de ese deliquio sentimental, a veces más sonoro que profundo, que tanto abunda en la poesía española. Mucho menos está en él el poder místico para conversar con Dios cara a cara, como lo tuvieron en el siglo anterior Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Salvo contadas veces en que la pasión logra imponerse, lo que hay en sus versos es reflexión de largo aliento, argumentos teológicos que han saltado de los sutiles tratados jesuíticos al verso para mostrar el dogma lleno de luz y aire.
Recuérdese en el auto sacramental citado, donde Dios, como un autor teatral, reparte los papeles del hombre sobre la Tierra con aparente indiferencia, pues la presciencia divina y la predestinación tienen un rol fundamental, por eso puede decir a los míseros actores: “Mortales que aún no vivís / y ya os llamo yo mortales / pues en mi presencia iguales / antes de ser asistís”. El hombre no tiene elección ante el rol para el que sea destinado, así dice en ese auto la Hermosura:
Sólo en tu concepto estamos,
ni animamos ni vivimos,
ni tocamos ni sentimos
ni del bien ni el mal gozamos;
pero, si hacia el mundo vamos
todos a representar,
los papeles puedes dar,
pues en aquesta ocasión
no tenemos elección
para haberlos de tomar.
El Autor responde que cada cual debe hacer bien su rol pues todos son iguales “en acabando el papel” y cada uno después de la representación cobrará “todo el salario después / que haya merecido, pues / en cualquier papel se gana, / que toda la vida humana / representaciones es”. El premio al bien actuar es cenar al lado del autor, franca alusión a la Gloria, en la que todos quedarán igualados.
Como asegura Lezama en el citado texto: “Calderón resuelve la oposición arbitrismo y Gracia, estableciendo no la diferencia de encargo, sino la igualdad en la comparecencia: “obrar bien, que Dios es Dios”.
Al final, a cada uno lo llama la Muerte, el Mundo le quita los adornos que le dio para su rol y el Autor le pide cuentas por lo que hizo. La Discreción es la única que no deja sus prendas (disciplinas, abstinencia) porque: “No te puedo quitar las buenas obras / Estas solas del mundo se han sacado”. Termina este retablo, que parece concebido por Churriguera, con la adoración eucarística y el canto del Tantum ergo.
Justificación por la fe y justificación por las obras, predestinación y libre albedrío, se contraponen en las polémicas teológicas en tiempos del dramaturgo. En 1600, el mismo año de su nacimiento, ha fallecido el Padre Luis de Molina, miembro de la Compañía de Jesús, quien en su tratado De liberi arbitrii cum gratiae donis concordia, dado a conocer en 1588, expuso una doctrina en la que se concilia la libertad humana con la presciencia divina, la predestinación y el auxilio de la Gracia. El “molinismo” motivó una larga polémica entre los jesuitas y los dominicos, encabezados por el dominico Fray Domingo Báñez, quien tenía una visión más elemental de la predestinación. Fue tan grande la controversia y se enconó de tal modo que Molina fue acusado ante el Tribunal del Santo Oficio. El asunto fue resuelto de manera exactamente salomónica por el papa Paulo V, quien declaró ortodoxas por igual ambas proposiciones.
En el poeta funciona como un leitmotiv el que el hombre vive como en un sueño y despierta para encontrarse con la Muerte:
Descanso del sueño hace
el hombre ¡ay Dios! sin que advierta
que cuando duerme y despierta,
cada día muere y nace;
que vivo cadáver yace
cada día, pues (rendida
la vida a un breve homicida
que es su descanso), no advierte
una lición que la Muerte
le va estudiando a la vida.
Atado el hombre a un destino inexorable ―que unas veces parece la maldición de los dioses paganos, el fatum trágico, y otras, la predestinación cristiana― y teniendo a lo largo de sus días la amarga “lición” de la Muerte, quédanle entonces, como enseñaba el Padre Molina, el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, más la gracia divina que colabora con su salvación y lo libra de la muerte eterna. El hombre, parece decirnos, no elige su existencia, pero sí colabora con el buen final de su representación, puede corregirlo como hace Segismundo o cambiar el signo de sus males, trasmutarlos en bienes espirituales como hace el Infante Don Fernando en El príncipe constante.
Es en este último drama, donde encontramos la más notable ligazón entre teología y poesía calderoniana. En el jardín del rey de Fez, el príncipe de Portugal pasa de ser un simple conquistador con mala fortuna a la condición de santo. Al inicio de la pieza un cautivo cristiano canta una copla misteriosa: “Al peso de los años / lo eminente se rinde; / que a lo fácil del tiempo / no hay conquista difícil”. Todo acaba, parece decir el prisionero, los reinos, las vanidades, las cadenas, pero hay algo más, el tiempo colabora también en la difícil conquista de sí mismo y con ella, la del cielo; esos versos son el aviso de que el poder de los moros no se debilitará con incursiones temerarias de la espada, sino con la constancia y el vencimiento de la soberbia que proceden de la cruz. El Infante y Maestre de Avis, al caer cautivo, muere a su condición anterior y gana nueva vida; no le avergüenza escribir su propio epitafio: “Mortales, no os espante / ver a un maestre de Avis, ver un infante / en tan mísera afrenta; / que el tiempo estas miserias representa.”
Allí, en ese simbólico jardín de la existencia, podrá florecer la poesía. Para Don Pedro, poetizar no es hacer un hallazgo precioso, sino discurrir; descubierto el que todo es sombra y muerte, el más sabio es quien medita sobre lo perecedero para ascender a lo único que dura. Si toda la vida es sombra, cada cosa en ella es aviso del breve plazo dado al hombre para llegar a la eternidad; si Fernando recoge en un cestillo flores para Fénix ,es para explicarle que son jeroglífico de otra cosa; la explicación se convierte en uno de los más grandes sonetos del Siglo de Oro: “Estas que fueron pompa y alegría, / despertando al albor de la mañana, / a la tarde serán lástima vana, / durmiendo en brazos de la noche fría”. El príncipe ve por los ojos del poeta ese “matiz que al cielo desafía”, los orgullos de “otro, nieve y grana”, tanta perfección que se muestra sólo para un día pues “cuna y sepulcro de un botón hallaron”, así dice el moralista Calderón “tales los hombres sus fortunas vieron / en un día nacieron y expiraron; / que pasados los siglos horas fueron”. La breve vida de la flor es un tópico de la Edad de Oro, como antes lo fue de la poesía árabe ―dígalo Omar Khayyam―, como lo será después en García Lorca, con su romance de la “Rosa mutable” en Doña Rosita la soltera; mas es de creer que la clave del soneto está en el verso final: el día de las flores son los siglos de la historia humana, que carece sentido, porque en ella todo ha sido ambición de fortuna y vanidad; el autor parece tener en la memoria la voz tremenda del predicador del Eclesiastés, los títulos, los reinos, son tan vanos como el jardín ilusorio de Fénix.
Pero esta historia tiene que estar conducida por algo, aun en su aparente falta de sentido: un destino, que es asociado aquí, como en La vida es sueño, de manera simbólica ―o ligeramente supersticiosa― a la influencia de las estrellas. Es Fénix, la princesa del Islam, la que llevará la reflexión más lejos, hasta el más angustioso vacío, en un soneto, gemelo del anterior, pero menos difundido. Si Pascal temió la infinitud de los espacios estrellados, este personaje se espanta de la brevedad de su existencia, esos “rasgos de luz, esas centellas” son hermanas de las flores: “Flores nocturnas son, aunque tan bellas / efímeras padecen sus ardores; / pues si un día es el siglo de las flores, / una noche es la edad de las estrellas”. Si la estrella existe sólo una noche y cada vez es tan nueva y frágil como la flor, la suerte del hombre trazada por ella, es la más desdichada: “¿Qué duración habrá que el hombre espere, / o qué mudanza habrá, que no reciba / de astro, que cada noche nace y muere?” ¿Qué oculta el poeta en estos versos?, ¿se trata de una impugnación al supersticioso espíritu de los “infieles” tan apegados a consultar horóscopos y cerrados a la idea de la Redención? O, por el contrario, su reflexión moral sobre las flores, extendida al universo le lleva hasta un pesimismo profundo donde la propia idea de la salvación parece quedar muy en la periferia del planteamiento filosófico. La riqueza de esta escena, que es un dúo casi operático entre un Infante cristiano y una princesa berberisca, con dos sonetos simétricos en los que se resume la angustiada reflexión existencial de aquel siglo, está sobre todo en esa ambigüedad que funde fuentes del clasicismo, el judaísmo, vestigios de la tradición árabe, sazonando un cristianismo barroco en el que la pompa del culto mal encubre el horror al vacío y a la ceniza.
¿Por dónde vendrá la redención a tanta oscuridad? Quiere el dramaturgo que el hombre se salve de la muerte muriendo, que gane nueva vida y escape a la fatalidad, aceptando el destino común con un espíritu purificado por la ascética, sólo el sacrificio de todo deja un ejemplo perdurable y Fernando pasa a ser San Fernando porque muere de hambre, de sed, de olvido, en medio de una ataraxia muy senequista; él nos deja la advertencia: “Hombre, mira que no estés / descuidado; la verdad / sigue, que hay eternidad; / y otra enfermedad no esperes / que te avise, pues tú eres / tu mayor enfermedad”.
La vedada ansiedad del “quiero y no saben que quiero” se ha esclarecido aquí, se trata de un querer morir en vida para estar vivo en muerte, y ese querer es posible porque hay un albedrío para el hombre, sólo que es un querer limitado entre muerte y muerte, entre vacío y trascendencia; he ahí el núcleo de ese cristianismo agónico del cual nos hablará después Unamuno, el que nutrió los cuadros del Greco, los éxtasis de Santa Teresa y la poesía teatral y jesuítica de Don Pedro Calderón. Lezama, con cierta ironía apunta:
Cuando oíamos a Karl Vossler hablar sobre Calderón, saltaba esta afirmación suya: “es el más sensual de los poetas suprasensuales”. Buena manera de acercarse a lo español, intentar apoderarse de ese reverso que va hacia la tierra en una furia de formas.
Publicado en CubaLiteraria
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

































































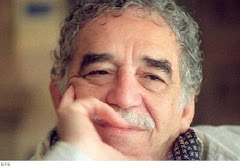

No hay comentarios:
Publicar un comentario